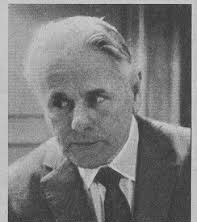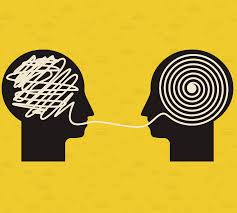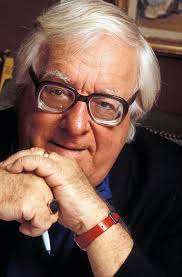En esta segunda parte, seguiremos recorriendo las distintas teorías, poniendo énfasis en las fallas mas claras y evidentes. Como veremos, en general caen en una especie de “obsesión negacionista” sobre la expansión monetaria como factor obvio en el proceso inflacionario.
Teorías que la atribuyen a una manipulación (formadores de precios):
En esta teoría existen claramente determinados agentes económicos con una responsabilidad en el aumento de precios, siendo ellos los que voluntariamente y buscando obtener mayor rentabilidad aumentan sus precios. Al hacerlo, dada una supuesta posición dominante, y en combinación con algunos otros pocos agentes, mediante un efecto en cascada, hacen que los precios al consumidor final aumenten. Nuevamente, no explica que pasa si esto continua en el tiempo con la cantidad de moneda circulante. Las teorías de la manipulación son muy populares porque hay una especie de “malvado”. Hay un “culpable” en las sombras que maneja intereses inconfesables. Esto es muy caro a los mitos populares de la izquierda y la “conspiranoia” muy en boga. Pero la verdad, es que está muy alejado de una explicación razonable y científica.
Otras teorías relacionadas con aumentos de ciertos bienes:
Se ha postulado como fuentes de la Inflación diversos “bienes origen”, asignándoles una capacidad de transmitir el aumento a los demás. Por su característica de participación en los costos de producción, se los define como “motores en cascada” de aumentos de precio. Algo así como propagadores del aumento en una especie de efecto dominó. El precio de la energía y de los combustibles está a la cabeza. Pero también podemos hablar de los aumentos de valor del Dólar (devaluación de la moneda), aunque de este último caso goza de una preferencia como explicación exclusiva para muchos economistas. En una especie de confusión entre causa y efecto le atribuyen toda la culpa de la inflación a la devaluación. En la Argentina se le llegó a culpar a la carne como uno de los grandes impulsores de la inflación. Nuevamente, se confunde el Índice (o indicador de precios) con la causa. El indicador puede estar sesgado por una participación ponderada en forma importante por un bien que se mueve un poco mas que otros en un momento dado. Pero aun detrayendo el efecto, no vamos a evitar el movimiento en general. Las tasas de interés bancarias han estado en su momento en el banquillo de acusados también. En general, al igual que la teoría de la Inflación Estructural, parten de la base que la inflación es un problema de “empuje” desde los costos hacia los precios. Lógicamente, este modelo explicativo no puede dar cuenta, nuevamente, de la cantidad de circulante requerido para evitar con el tiempo la escasez de moneda.
Teoría Keynesiana:
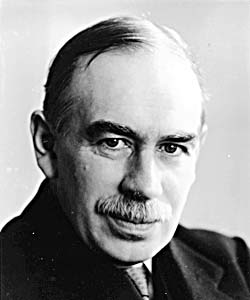
En la visión presentada por el economista John Maynard Keynes, la inflación es la resultante de un límite de las capacidades de producción ante una demanda creciente. De esta forma, una economía “recalentada” por una demanda creciente de una cantidad de Bienes y Servicios que no aumenta, empieza a tener Inflación. Además de las limitaciones anteriores, sobre la cantidad de circulante, esta teoría no explica como sucede inflación en momentos de estancamiento económico (algo habitual) y como se pueden producir ciclos de inflación largos en el tiempo, dado que se supone que esta situación de sobredemanda, una vez compensada por el aumento de los precios, debiera encontrar una nueva zona de “equilibrio”. Es por eso que esta teoría ha quedad descartada como explicación.
Teoría de multicausalidad:
Esta es una de las teorías mas repetidas en los medios de comunicación masiva, y en las aulas también. Suena bien poder atribuir las razones a cualquier cosa. A todas las anteriores, además le sumamos la expansión de la base monetaria, así evitamos la gran falla de las anteriores. En una postura teórica mas bien cómoda (porque en definitiva evita explicar el fenómeno), presenta a la inflación como un problema “complejo”, con múltiples orígenes. No se sabe a ciencia cierta si esos orígenes se manifiestan al mismo tiempo, o primero algunos y luego otros. No se conoce ningún modelo que haya dado una explicación dinámica (combinada, o con causales distintas en el tiempo) del fenómeno. Tampoco se conoce algún tipo de ponderación de las causales, es decir, bajo que condiciones afecta más una causa que las otras. En fin, como teoría no sirve por su vaguedad y falta de rigor explicativo. Pero sin duda encuentra muchos adeptos, por su tinte pegadizo de explicación multidimensional, multifacética y otros “multis” que se puedan ocurrir.
Teoría basada en el desequilibrio entre la cantidad de moneda y la oferta de bienes y servicios:
Los hicimos transitar por todas las anteriores para finalmente llegar a las verdaderas razones:
La Inflación es un desequilibrio entre la cantidad de moneda circulante y la cantidad de bienes y servicios ofrecidos en una economía en un momento dado.
Luego puede haber una modelización mas o menos compleja de como se produce el desequilibrio. Pero en definitiva, se trata de ese desequilibrio. Analicemos por que decimos que ésta es la verdadera causa.
Se podrá tildar a esta teoría de “clásica”, “antigua”, poco “chic”. Algunos las posicionan como “monetaristas”. Pero es la única que responde científicamente (es decir, resiste una prueba lógica – teórica y empírica) al fenómeno de la Inflación.
Según esta teoría, la Inflación es un “ajuste” entre una cantidad de moneda, y una masa de bienes y servicios. Por alguna razón, alguna de las dos cambia en su tamaño y se desajustan. Es decir, una aumenta frente a la otra, alterando un equilibrio que es un requisito para la moneda, que tiene como rol principal ser la unidad de medida de esos bienes y servicios. Ese desajuste puede producirse por una expansión en la cantidad de moneda, o por una reducción de los bienes y servicios, o por ambos a la vez en forma combinada. A la pregunta de como puede “reducirse” la masa de bienes y servicios, aclaramos que por lo general no se da por una “contracción de la economía”, sino mas bien por una reducción en la “demanda de dinero”. Es decir, porque los agentes económicos deciden usarlo menos. Y esto se manifiesta usualmente por que dejen de usarlo como medio de resguardo de ahorros. En general esto no sucede en los países estables, pero en el nuestro, el propio desequilibrio impulsado por la expansión de la masa monetaria, y las manipulaciones a través de regulaciones, hacen aumentar y bajar esa demanda en forma importante contribuyendo al desequilibrio mencionado.
Suele combinarse esta explicación con la teoría de la velocidad de circulación del dinero, que es la cantidad de veces que rota el dinero. Esto es algo así como suponer que si en una economía se producen mas transacciones, el dinero “rota” mas entre distintos particulares y ayudaría a generar inflación (porque “aparece” mas veces el mismo dinero). Bueno, esto no solo no tienen asidero matemático, sino tampoco práctico. El dinero es la contracara de los bienes y tiene un solo poseedor a un momento dado. Con lo cual, no existe tal efecto.
 Finalmente, apoya esta teoría, el hecho que en todos de procesos inflacionarios se observa una expansión de la base monetaria mas o menos en forma correlativa a la inflación. Por lo general, con cierta anticipación a la Inflación. Es decir, que la Inflación suele no ser un correlato inmediato. La correlación se observa en un período de tiempo. También se ha comprobado un aceleramiento en los casos de derrumbe de la demanda de dinero. Esto se observa en procesos de alta Inflación.
Finalmente, apoya esta teoría, el hecho que en todos de procesos inflacionarios se observa una expansión de la base monetaria mas o menos en forma correlativa a la inflación. Por lo general, con cierta anticipación a la Inflación. Es decir, que la Inflación suele no ser un correlato inmediato. La correlación se observa en un período de tiempo. También se ha comprobado un aceleramiento en los casos de derrumbe de la demanda de dinero. Esto se observa en procesos de alta Inflación.
Como puede observarse, la teoría del desequilibrio de Oferta Monetaria versus Oferta de Bienes y Servicios es la única de las teorías que soporta la conceptualización inicial que hicimos de la Inflación. Da explicación a su sostenimiento en el tiempo y da explicación a la generalización en todos los precios de la economía.
Cabe preguntarnos a esta altura: si un fenómeno tiene una explicación tan obvia, ¿por que es tan resistida en nuestro país? Bien, ese terreno, excede este artículo, y será objeto de los próximos; pero quizás tenga que ver con que el mundo dejó atrás la inflación en la década del 80, y la Argentina no. ¿ No será que en el fondo, nuestra clase política es una “enamorada de la inflación”? Seguramente si, y hablaremos en otros artículos de las razones.